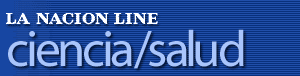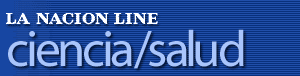|
Lo afirma Paul Davies, un investigador muy conocido
por sus trabajos en cosmología, gravitación y física
cuántica
Se basa en mediciones sobre la luz llegada de
un cuásar distante
|
El astrofísico y escritor
Paul Davies, conocido por sus investigaciones en torno de los agujeros
negros y el comienzo del universo, acaba de lanzar una bomba teórica:
en un trabajo publicado en el último número de Nature propone
que una de las llamadas constantes del universo -la velocidad de
la luz- no es tan constante después de todo. Una conjetura que,
de probarse, haría temblar uno de los más bellos edificios
conceptuales de la ciencia, la Teoría de la Relatividad.
Según Davies, investigador
del Centro Australiano para la Astrobiología, de la Universidad
Macquarie, lejos de permanecer constante, la velocidad de la luz se fue
haciendo más lenta a lo largo del tiempo.
Su trabajo, realizado en colaboración
con Tamara Davis y Charles H. Lineweaver, del Departamento de Astrofísica
de la Universidad de Gales del Sur, surgió como una respuesta al
enigma propuesto por un astrónomo de la Universidad de Gales del
Sur, John Webb, hace algunos meses.
Analizando la luz llegada de un
cuásar distante (una estrella tenue que emite señales de
radio situada en los confines del universo), Webb llegó a la conclusión
de que, en su viaje de doce mil millones de años a la Tierra, ésta
había absorbido ciertos fotones de nubes interestelares. Pero, he
aquí la cuestión, no el tipo de fotones que predeciría
la física actual.
Según un informe distribuido
por la Universidad Macquarie, Webb observó que la estructura
fina , o alfa , de la luz del cuásar era alrededor de
una millonésima parte más pequeña de lo previsto.
La naturaleza constante de alfa subyace actualmente muchos de dogmas de
la física, incluyendo la teoría de Einstein.
Un colapso
Davies se propuso ir más
allá: investigó cuál de las dos constantes sobre las
que está basada alfa, la carga del electrón y la velocidad
de la luz, había variado a lo largo del tiempo.
En primer lugar, descartó
que hubiera sido el electrón, porque eso hubiera entrado en conflicto
con otra de las leyes básicas del universo -la segunda ley de la
termodinámica que, según dijo a Reuters, se podía
resumir diciendo que "no se puede obtener algo a partir de nada"-. Llegó
a esta conclusión al considerar las consecuencias de una variación
de la carga del electrón en un agujero negro.
Esto dejó a la velocidad
de la luz -300.000 kilómetros por segundo, según lo aceptado
hasta hoy- como única variable aceptable.
"Los intentos de probar que las
constantes universales no son tan constantes no son nuevos -explican los
doctores Mario Castagnino y Alejandro Gangui, del Instituto de Astronomía
y Física del Espacio (IAFE)-. La historia es más o menos
así: empezó cuando Paul Dirac, cuyo centenario se cumple
casualmente hoy (por ayer), analizando la relación entre la fuerza
gravitatoria y la fuerza electrostática que existe entre el protón
y el electrón concluyó que había algo que no coincidía.
Ya por los años cincuenta, conjeturó que algunas de las constantes
del universo (por ejemplo, la gravitatoria) variaban en el tiempo. Desde
entonces, hay un grupo de científicos que intenta confirmarlo."
Según Castagnino y Gangui,
Vittorio Canuto, profesor de la Universidad de Columbia y miembro del Centro
Goddard, de la Nasa, quiso verificarlo experimentalmente utilizando una
nave que había viajado a Marte, pero el resultado fue negativo.
"Ahora, la constante de estructura
fina se obtiene dividiendo la carga del electrón al cuadrado, por
la constante de Planck, por la velocidad de la luz (que se designa matemáticamente
con la letra C) -reflexiona Castagnino-. De esto puede deducirse que, si
la constante de estructura fina es una función de C y varía,
podría variar también C."
Sin embargo, para Diego Harari,
investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, las cosas todavía
no están tan claras.
"En realidad, lo que sugieren
las mediciones de Webb es que podría estar variando la intensidad
de la fuerza electromagnética; dicho de otro modo, la fuerza entre
los electrones podría ser un poquito menor -afirma Harari-. Digo
sugieren , porque en este tipo de mediciones podría haber
efectos que no fueron tomados en cuenta. Si esas mediciones efectivamente
son correctas, porque no hay confirmación independiente, esa sería
la interpretación convencional. No sé por qué Davies
lo descarta."
Mientras tanto, Davies -cuyos
más de 25 libros lo convirtieron en un personaje muy frecuentado
por los medios de comunicación masiva del Hemisferio Norte- aparentemente
muy a gusto en su papel de iconoclasta, no vacila en lanzar apreciaciones
controvertidas: "Esto significa dar de baja a la Teoría de la Relatividad,
E=mc2 y todo eso", dijo en Londres. Y agregó que, si bien esto puede
hacer colapsar muchas leyes de la física, también podría
ayudar a resolver muchos enigmas, como por ejemplo por qué sitios
lejanos del universo se encuentra a aproximadamente a la misma temperatura.
"Si la velocidad de la luz varía,
el Big Bang podría haber sido hace doce o quince mil millones de
años -afirmó Davies-. La velocidad de la luz podría
haber sido infinita en ese momento, lo que explicaría muchas cosas
de nuestro universo actual."
Ayer por la noche debe haber quedado
rendido por el asedio de la prensa porque, ante la consulta telefónica
de LA NACION, indicó al conserje del hotel londinense en el que
se encontraba alojado que no deseaba aceptar llamadas.
Por Nora Bär
De la Redacción de LA NACION |