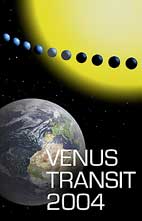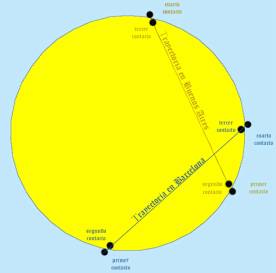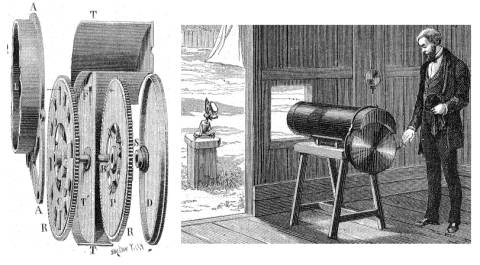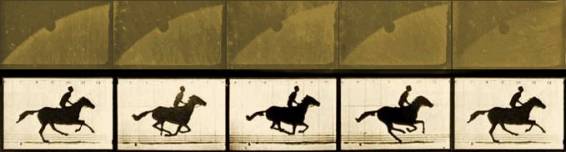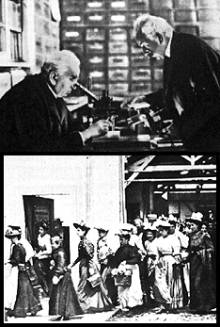|
|
|
|
Título: Conjunción inesperada: el tránsito de
Venus y el cinematógrafo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
·
Abstract ·
Resumen |
|
|
|
|
Volver a la página principal |
Abstract
A rare astronomical event has just arrived to an end. On
the 8th of June, 2004, Venus’ black disc transited in front of the Sun for the
first time in 122 years. Curious inhabitants of the beginning of the XXI
century, we all were the first living witnesses of this peculiar event.
From our location in South America, the observation
was not that easy. We could hardly catch more than half an hour of the show,
when Venus took away its thick cloud veil and let its silhouette be seen, after
getting in the spotlights of the Sun. Our hard time was nothing, however, compared
with the avatars suffered by many intrepid travellers of long past centuries.
They travelled to the four corners of the world, showing unheard imagination to
try and observe this magnificent event. History will never stop surprising us;
it was unexpected then to find that one of these characters, together with his
invention originally tailored to make chronophotography out of Venus in
transit, gave the first push towards the birth of cinematography.
We want to tell you all now what we learned. Our own
experience in observing the transit of Venus is about to begin: a short
traveller’s log across the blue backdrop on which Venus flirts in front of the
Sun.
Resumen
Un raro fenómeno
astronómico acaba de terminar. El 8 de junio de 2004 el disco oscuro de Venus
transitó frente al Sol por primera vez en 122 años. Habitantes curiosos de los
albores del siglo XXI, fuimos los primeros testigos en vida de este evento
singular.
Desde nuestra
ubicación en América del Sur, la observación no fue de las más simples. Apenas
pudimos rescatar media hora del show en el que Venus retiró su espeso velo de
nubes y dejó entrever su silueta, al ser sorprendida por el Sol. Nuestros
contratiempos, sin embargo, nada fueron comparados a los avatares que debieron
vivir muchos intrépidos expedicionarios de siglos pasados. Ellos recorrieron
mar y tierra poniendo a toda marcha su maquinaria inventiva en servicio de la
observación de este maravilloso evento. La historia no deja de sorprendernos, y
fue curioso descubrir que uno de estos personajes, con un invento destinado
originariamente a cronofotografiar un tránsito de Venus, dio pie al nacimiento
del cinematógrafo.
La historia que aprendimos, ahora se la contamos a ustedes. Nuestra propia experiencia de observación la presentamos en las líneas que aquí comienzan: un breve diario de viaje por el mar azul que sirvió de telón de fondo al flirteo de Venus frente al Sol.
Desarrollo
El 8 de junio último,
millones de personas de diferentes países alrededor del mundo pudieron apreciar
la silueta de Venus frente al disco solar, evocando a quienes en 1882 habían
sido los últimos testigos de este raro fenómeno.
Un tránsito de Venus es, en cierto sentido, similar a
un eclipse de Sol pero donde es el planeta Venus el que cumple el rol de la
Luna. Sin embargo, se trata de un eclipse extremadamente parcial, ya que el
ángulo que forma el disco de Venus en el cielo es 32 veces más chico que el de
En cuanto a la
observación, cabe aclarar que el fenómeno se desarrolla en forma diferente
dependiendo del lugar desde donde se lo presencie. La variación reside
principalmente en tres factores. El primero, es el momento del día en que se
desarrolla el evento, pues como el tránsito completo dura sólo unas seis horas
hay regiones de la superficie terrestre que permanecen en la oscuridad de la
noche durante todo el evento. Los usos horarios: son éstos en fin de cuentas
los que determinan si en un dado lugar será posible observar todo el tránsito,
parte de él o perdérselo completamente.
El segundo factor
importante en la observación es el que surge de las diferentes latitudes en las
que se ubican los observadores, que ocasiona cambios en la perspectiva. En
lenguaje técnico esta variación se conoce con el nombre de paralaje y no es muy
diferente del efecto que conocemos todos cuando, al colocar el pulgar entre
nuestros ojos y una pared lejana, vemos “saltar” a derecha e izquierda nuestro
dedo al cerrar intermitentemente cada uno de los ojos. Por ello, en el
hemisferio Norte –donde se ubica la península Ibérica– se vio la silueta oscura
de Venus principalmente en la mitad inferior del Sol; mientras que en el
hemisferio Sur –donde viven quienes escriben estas líneas– se vio esta silueta
en la parte superior del astro.
|
Esquema comparativo de las
trayectorias aparentes de Venus durante el tránsito del 8 de junio último,
observadas desde Barcelona y desde Buenos Aires. Cabe aclarar que en la ciudad
de Buenos Aires no se pudieron apreciar los dos primeros momentos de
contacto, por hallarse el Sol debajo de nuestro horizonte. Las trayectorias
fueron calculadas con el programa astronómico Redshift. |
Podríamos
entonces pensar que la imagen se invierte cuando cambiamos de hemisferio, pero
decir eso sería simplificar demasiado: después de todo, en el Polo Norte se
pudo seguir todo el tránsito del pasado mes de junio, mientras que el Polo Sur
no gozó ni un sólo minuto de este magnífico evento. Esto último nos hace pensar
que quizás las diferentes estaciones son un factor importante también. (El 8 de
junio es primavera en el hemisferio Norte y otoño en el hemisferio austral.) Y
en efecto así es. La inclinación del eje terrestre con respecto al plano imaginario
que la Tierra describe alrededor del Sol, es el responsable de que existan las
cuatro estaciones, de que el Norte –y no el Sur– estuviese más expuesto al Sol
en el momento del tránsito y que por ello las zonas boreales fuesen las más
favorecidas en la observación.
Las condiciones
meteorológicas propias de cada lugar entran entre las consideraciones que
siguen en importancia a la hora de planificar una observación astronómica. Por
ejemplo, la frecuencia de días nublados para la correspondiente época del año
–o incluso la probabilidad de lluvias, que pueden arruinar un equipo si no se
toman los recaudos necesarios–, la diafanidad del cielo e incluso la presencia
de la bruma matinal, este último, un factor sumamente importante si el evento
ocurre al amanecer, como veremos que fue nuestro caso. De este modo, las
mejores ubicaciones para observar el tránsito del mes de junio pasado fueron
zonas de clima seco, como pueden encontrase en Medio Oriente y en el desierto
del Sahara, por ejemplo. Las zonas de clima húmedo, sobre todo aquellas en las
que el tránsito se desarrolló al amanecer, tuvieron las condiciones menos
favorables de visibilidad.
Sabemos –y
pudimos vivirlo en carne propia durante nuestra observación– que los efectos
negativos provocados por la bruma matinal son, entre otros, el ensanchamiento
lateral de la esfera del Sol y un contorno difuso para los astros. Esto
dificulta claramente la observación de los momentos exactos en los que comienza
o termina el ingreso o egreso de la sombra venusina por el disco solar,
momentos en los que se tocan los contornos de ambos discos y que en la jerga
astronómica se denominan los cuatro “contactos”.
Todos estos
factores ya descriptos determinaron que en
Conociendo estas
adversidades, comprendimos que la planificación de la observación debía hacerse
con cuidado y un tiempo prudente previo al evento. En un primer momento
habíamos planeado observar el tránsito desde la costa, pero las probabilidades
de precipitaciones nada despreciables y el carecer de una carpa rígida que nos
protegiera de ellas nos hicieron cambiar de parecer, ya que si llovía el
material podría dañarse gravemente. Incluso pensamos en la ironía de una
situación –posible, por cierto– en la cual el horizonte estuviese despejado y
el Sol brillara con fuerza, pero que nosotros, en lugar de estar observándolo
con placer, nos encontrásemos corriendo bajo una lluvia torrencial sobre
nuestras cabezas...
Por todo esto,
decidimos buscar un punto de observación al reparo. El problema que surgió
entonces fue descubrir que las costas de la ciudad están muy edificadas y que
precisaríamos de un lugar elevado para sortear estos nuevos obstáculos. Entre
las pocas posibilidades disponibles –y por unanimidad– nos decidimos por el
domicilio particular de uno de nosotros (el del profesor y su familia) que
cumple con todos los requisitos mencionados: un departamento de ubicación
cercana a las orillas del río, en el último piso de un edificio alto emplazado
en una zona mayoritariamente de casas bajas y que cuenta con un balcón cubierto
orientado en dirección noreste (¡hasta casi parece un anuncio inmobiliario!).
El paso siguiente
fue determinar las formas en las que intentaríamos observar el tránsito. Aparte
de poder seguirlo a simple vista con unos anteojos protectores (como los que se
usan para los eclipses solares), las alternativas eran: proyectarlo sobre una
superficie blanca, utilizando un telescopio sin filtro, o mirar por el ocular
del telescopio directamente, usando un filtro solar. El poco tiempo de
observación con que contaríamos no justificaba emplear ambos métodos, ya que se
perderían minutos preciosos durante la instalación y remoción de los
accesorios.
Nuestro grupo
contaba con un telescopio Meade y un amigo, Leonardo Pellizza, nos facilitó el
filtro solar que necesitábamos. Junto a Mariano Mayochi, docente de escuela
media y estudiante de Física que también participó en nuestra observación,
compramos los adaptadores para el aparato fotográfico. Así pues, estábamos ya
listos para tomar imágenes directas del tránsito de Venus. Decidimos entonces
que, llegado el gran momento, colocaríamos el filtro sobre el objetivo del
telescopio y observaríamos por el ocular directamente, alternando con la toma
de fotografías.
Y finalmente
llegó el tan esperado día del tránsito. Durante la madrugada de la Argentina
(aproximadamente a las 7:20 hora oficial española) la silueta de Venus
ingresaba al disco solar. Unos veinte minutos más tarde sucedía el segundo
contacto, cuando el Sol aún se encontraba por debajo de nuestro horizonte.
Durante horas Venus se paseó delante del Sol sin que nosotros pudiéramos
presenciarlo, hasta que a las 7:55 hora oficial argentina los primeros tenues
rayos de luz asomaron por el horizonte en una fría mañana de otoño, habiéndose
perdido ya unas cinco horas y media del tránsito. Fue a partir de ese momento
que, preparados con telescopio y cámara fotográfica, pudimos observar el pasaje
del planeta de la más bella de las diosas del Olimpo sobre el disco solar.
Delante de varios
cientos de aficionados madrugadores de la ciudad, Venus efectuó sus dos últimos
contactos: aproximadamente a las 8:13 y 8:32 de nuestros relojes (mientras que
se produjeron aproximadamente a las 13:05 y 13:24 hora española). Como
explicamos antes, las diferentes ubicaciones de los observadores –de España y
de la Argentina, por ejemplo– resultaron en variaciones notables, no sólo en la
posición de la imagen de Venus sobre el Sol, sino también en los tiempos en los
que el pequeño planeta cruzó el limbo solar (cinco husos horarios no significa
que haya cinco horas entre los respectivos contactos).
Durante la
observación, tomamos nota de los momentos de los dos últimos contactos –que
escribimos en el párrafo anterior– para contrastarlos con las predicciones
provistas por diversas fuentes de difusión. Nuestra determinación de cada
contacto no fue muy precisa por las condiciones ya descriptas, que, a pesar de
ser adversas, nos posibilitaron observar la mayoría de los más de treinta
minutos que nuestra situación geográfica nos ofrecía. Durante la observación
tomamos doce fotografías; sin embargo, sólo en dos de ellas es posible
distinguir claramente la silueta de Venus.
Algunos probamos
también a observar a simple vista –con los anteojos especiales– en aquellos
instantes en los que otros integrantes del grupo estaban abocados a la
observación con el telescopio y tomaban fotografías. Pero el intento fue
infructuoso, ya que la intensidad de la luz al amanecer no era suficiente como
para distinguir la silueta de Venus. En un primer momento, además, no pudimos
sacar provecho del filtro solar ya que la espesa bruma matinal debilitaba en
tal modo los rayos solares que, con filtro instalado, no distinguíamos los
contornos.
|
Fotografía del último tránsito
de Venus del 8 de junio de 2004 tomada por los autores. Se usó una cámara
Yashica FX-3 2000 y un filtro solar (cortesía de Leo Pellizza) montado sobre
un telescopio Maksutov-Cassegrain Meade ETX-125. La velocidad de la toma fue
de 1/1000 con película ISO 100 (Bajo Belgrano, Capital Federal, Buenos Aires,
Argentina). |
Pero a medida que
el sol fue subiendo y despejándose el cielo, pudimos utilizar el filtro y
efectuar las tomas; una de éstas ilustra este documento. Para fotografiar el
tránsito, no utilizamos el ocular del telescopio sino que –previamente–
retiramos el objetivo de la cámara fotográfica y adosamos ésta a la culata del
telescopio. Este último cuenta con un interruptor que dirige la imagen hacia el
ocular o hacia la culata, alternadamente, según se necesite para observar
directamente o tomar fotografías. De esta manera pudimos contar con el aumento
necesario como para que el disco solar completo cupiera en el marco de la
imagen, distinguiendo claramente la ubicación de Venus.
Las condiciones
para observar este último tránsito –tanto en comodidad como en su difusión e
interés masivo– fueron muy distintas a las que tuvieron que soportar los
observadores de tránsitos anteriores.
Antes del
tránsito del 8 de junio pasado, sólo seis eventos similares se habían producido
desde la invención del telescopio (en los años 1631, 1639, 1761, 1769, 1874 y
1882). Hoy sabemos que fueron pocos los observadores que siguieron los eventos
del siglo XVII. En cambio, en el siglo siguiente y armados de las ideas del
célebre Edmond Halley, astrónomos expedicionarios –entre los que contamos al
capitán James Cook en Tahití– recorrieron los siete mares buscando zonas de
buena visibilidad.
Es agradable
pensar que nuestra búsqueda de un lugar adecuado para la observación del último
tránsito quizás haya emulado –en una escala mucho menor, por supuesto– los
dolores de cabeza que estos intrépidos viajeros han debido sufrir en sus
odiseas científicas. Algo agradable de pensar, pero exagerado, sin lugar a
dudas. Estas dificultades pueden ejemplificarse con la experiencia de uno de
estos viajeros, Guillaume Le Gentil, que fuera enviado a Pondicherry, en el sur
de la India, para realizar la observación del tránsito del 3 de junio de 1769.
Escribe Le Gentil: “Yo había viajado más
de 10.000 leguas; parecía que había
cruzado semejante extensión de tierra, exiliándome de mi tierra natal, solo
para ser el espectador de una fatal nube que vino a posarse en el preciso momento
de mi observación… estuve más de dos semanas singularmente desalentado y casi
no tuve el coraje para tomar mi pluma y continuar mi diario…”.
En ese entonces,
el tránsito de Venus era un medio fundamental para el cálculo de la distancia
entre
|
Imagen comparativa de los tránsitos de Mercurio y de Venus. Fotomontaje realizado por Hartmut Winkler a
partir de fotografías tomadas por él mismo con una cámara Philips
ToUcam 740pro desde Alemania. |
En cuanto al cálculo específico de la unidad
astronómica, una duda que podría surgir es: ¿por qué no se pensó en utilizar el
tránsito de Mercurio, en lugar del de Venus, como medio alternativo para
calcularla? Después de todo, los tránsitos de Mercurio ocurren con una
frecuencia mucho mayor (más de diez por siglo). Teniendo esta ventaja –y como
único punto de comparación con el tránsito de Venus, ya que son los únicos dos
planetas que se encuentran entre
Los tránsitos de Venus (al igual que los de Mercurio)
son sólo posibles cuando nuestro planeta se halla en el lugar donde se cortan
los planos de las órbitas de
|
Serie de imágenes tomadas por Mauro Auteri y Floriano Paglia, del Observatorio
Astronómico Schiaparelli, de Varese, Italia. Fueron obtenidas con una Webcam
ToUcam Pro, SC 203mm a f/10. La figura ilustra el efecto de la gota negra
durante el último tránsito de Venus, en el tercer contacto. |
Los observadores
del siglo XVIII descubrieron serias limitaciones en la precisión de las
observaciones que habrían de comprometer el cálculo de la unidad astronómica.
Entre éstas, estaban la difracción en los telescopios y la distorsión
ocasionada por la atmósfera terrestre. También había otros problemas, más
relacionados con la condición humana, como la agudeza visual, el tiempo de
reacción y la coordinación ojo-mano (para el cronómetro). Sin embargo, la
dificultad que más los sorprendió fue el efecto llamado “gota negra” que consistía
en una distorsión de la silueta oscura de Venus en los momentos justos del
segundo y tercer contactos (internos), cuando Venus termina su inmersión y
cuando está a punto de comenzar su emersión, respectivamente. En esos momentos
clave para la medición, el círculo negro del planeta y el fondo negro del cielo
parecían deformarse y unirse por medio de un filamento borroso. Hoy se sabe que
ese efecto es real y que se debe a la forma en que dos gradientes de brillo se
suman: basta guiñar un ojo, mirar hacia una superficie brillante distante y, a
pocos milímetros del otro ojo, unir lentamente el pulgar y el índice. Este
efecto impedía cronometrar adecuadamente el tiempo.
Para las observaciones del siglo XIX se plantearon dos
posibles soluciones a estas dificultades. Una de ellas seguía apostando al ojo
humano, armado del telescopio para contrarrestar su pequeña recepción lumínica
y permitir el aumento de la imagen. Esto fue acompañado además de un
entrenamiento intensivo de los observadores. La otra solución planteada fue el
empleo de un nuevo instrumento para registrar series de imágenes nunca antes
aplicado en el ámbito de la astronomía oficialmente: la cronofotografía. El
primer y mayor exponente en este camino fue Jules Janssen con su revólver
fotográfico, también llamado simplemente “el Janssen”.
El astrónomo francés Pierre Jules Janssen fue un
reconocido “cazador de eclipses” de su época y más tarde el fundador del
Observatorio de Meudon, al sur de París. Un científico de talla, Janssen, ya en 1868 había descubierto el Helio, primer gas noble
–aislado luego por Sir William Ramsay en 1895– estudiando el espectro de la luz
solar durante un eclipse. Hasta el tránsito de Venus, nunca había utilizado la
fotografía en términos astronómicos, pero dadas las condiciones para la
observación del tránsito de 1874, pensó que con ella se podría acumular la luz
en un mayor “tiempo de exposición” y obtener resultados más precisos.
Ya desde 1867 –con la máquina de escribir– se disponía
de un medio práctico para escribir rápido y prolijo. Quizás inspirándose en
ella, el astrónomo tuvo la idea de crear un artilugio mecánico con el cual
poder registrar una secuencia rápida de imágenes: así nació su revólver
fotográfico. Su iniciativa fue acompañada por un apoyo incondicional del
gobierno francés, que le permitió realizar una expedición a Japón, más
específicamente a Nagasaki, victima años más tarde de otro logro de la ciencia
moderna: la bomba atómica.
|
A la izquierda, se muestra
un esquema del mecanismo utilizado por el revólver fotográfico. A la derecha,
vemos un grabado de Janssen usando su aparato en Japón en 1874, en ocasión del
primer tránsito de Venus del siglo XIX. En esta imagen se puede observar la
disposición del espejo exterior y del “revólver”. Ambas imágenes aparecieron en la revista francesa |
El Janssen fue el
primer aparato estrictamente cronofotográfico. Este revólver utilizaba dos
discos y una placa sensible, el primero con doce orificios (obturador) y el segundo
con uno solo, sobre la placa. El primero daba un giro completo cada 18
segundos, de modo que cada vez que una ventana del obturador pasaba delante de
la ventana del segundo disco (fijo), la placa sensible se descubría en la
porción correspondiente de su superficie, formándose una imagen. Para que las
imágenes no se superpusieran, la placa sensible giraba con un cuarto de la
velocidad del obturador. El tiempo de exposición era de un segundo y medio. Un espejo en el exterior del aparato reflejaba el movimiento
del planeta hacia la lente que estaba localizada en el barril de este revólver
fotográfico, basado en el popular revólver Colt. Recordemos que en 1835, Samuel
Colt había diseñado una pistola con un cilindro giratorio que contuviera varias
balas, que podrían ser despedidas por un solo barril.
El Janssen
utilizaba el método del daguerrotipo,
que consiste en una placa metálica de plata expuesta a yodo gaseoso, a
partir de la cual se forma –en la
superficie de la placa– yoduro de
plata que es fotosensible. Luego de la exposición a la luz, se revelaba la
imagen con vapor de mercurio y se removía el exceso de yoduro de plata con una
solución de sal común. El daguerrotipo surgió a partir de los experimentos
del joven empresario Louis Daguerre, que en 1835 realizó el descubrimiento
fundamental que daría forma al primer método práctico de obtener fotografías.
A pesar de todos los esfuerzos en la mejora de las
técnicas fotográficas, el revólver de Janssen no obtuvo los resultados
esperados para el tránsito de Venus de 1874. Las imágenes que produjo eran
difusas y distorsionadas, de modo que un observador terminaba siendo más
preciso en sus mediciones. Quizás su futuro inmediato no estaba en la
astronomía después de todo sino, como veremos, en su gran aporte posterior al
desarrollo del cinematógrafo.
|
Paralelismo entre la secuencia del movimiento de un caballo y el
tránsito de Venus, este último registrado en una placa de prueba para el
evento de 1874. (La adaptación de las imágenes superiores es cortesía de Leo
Alesandro. Abajo se muestra una secuencia tomada de “Attitudes of animals in
motion” de 1881 de E. Muybridge.) |
En el boletín de
En la misma
época, el fisiólogo Etienne-Jules Marey concluía que el caballo tendría durante
un momento de su galope las cuatro patas en el aire. De aquí que el millonario Charles Villiers Standford -fundador de la universidad que lleva su nombre- realizara una apuesta de 25.000 dólares a favor de
esta observación y contratara para probarlo al inglés Eadweard Muybridge. Este
será el primero, en 1878, en conseguir registrar el movimiento de seres vivos,
mediante un método con 12 cámaras fotográficas ubicadas en serie, reproducirlo
e incluso proyectarlo.
Sin embargo el
tiempo de la proyección no se correspondía con el tiempo en el que había
sucedido la acción real, ya que los intervalos entre las fotografías no eran
regulares (a diferencia de lo que se daba con el Janssen, cuyos intervalos sí
lo eran). Además, el punto de vista de cada toma era distinto; no se estaba
reconstruyendo la acción desde la óptica de un observador, sino desde el de una
cámara que acompañara al sujeto -lo que hoy llamaríamos un travelling-
y en el que, en cada foto, la acción tiene un punto de vista distinto.
Inspirándose en
el inglés, Marey logró solucionar estos problemas con su fusil fotográfico de
1882, que tomaba 12 fotos pequeñas sobre una placa circular, con una exposición
de 1/750 de segundo cada una y a intervalos regulares. La mejora del invento de
Marey sobre el Janssen fue que la imagen era captada por una –aún frágil– placa de vidrio, de modo que ya no utilizaba el poco
práctico daguerrotipo, reduciéndose el tiempo de exposición. Llegamos así a
la primera filmadora, aunque ésta guardaba ciertas diferencias fundamentales de
concepción con las filmadoras posteriores: las imágenes obtenidas tenían como
objetivo descomponer el movimiento para su estudio y no para su proyección; por
otro lado, al ser obtenidas sobre un disco de vidrio, la duración de la acción
que se podía registrar era necesariamente muy breve.
|
Fotografía de los hermanos Lumière trabajando
en su estudio (panel superior). Abajo, fotografía del film Salida de los obreros de la fábrica
Lumière. |
En mayo de 1891, Thomas
A. Edison presenta el kinetoscopio, invención que utilizaba rollos fotográficos
–fabricados
por George Eastman, creador de la compañía Kodak, desde 1884– en vez de fotos aisladas. Esto solucionó las
limitaciones que tenía el invento de Marey. Sin embargo, Edison no apostó al
potencial interés de la proyección pública, por lo que no fue conocido como el
creador real del séptimo arte.
A partir de este
invento y de las técnicas para proyectar dibujos animados, Louis Lumière
concibe en una noche de insomnio el mecanismo de uña, sistema más sencillo para
el avance intermitente de la película perforada. Su hermano Auguste, en sus
memorias, nos recordará este episodio al escribir “Mi hermano, en una noche,
inventó el cinematógrafo”.
El 28 de
diciembre 1895, los hermanos Lumière hacen la primera presentación pública de
su invento, proyectando la película Salida de los obreros de la fábrica
Lumière en el sótano del Grand Café des Capucines, a pasos de la ópera de
París. Se cuenta que sólo asistieron 33 personas, entre estas Georges Méliès.
Luego de un par de días, la gente hacía cola a la espera de la siguiente
función. Su éxito fue formidable y permitió a los hermanos Lumière montar su
propia productora cinematográfica. Uno de los primeros sujetos filmados en este
estudio fue, casualmente, Janssen.
Nuestro encuentro con Venus fue breve pero su recuerdo nos acompañará por mucho tiempo. Nos brindó la oportunidad de realizar un trabajo grupal bien organizado y de llevarlo a cabo con éxito. Pero quizás lo más interesante de este evento astronómico único que nos tocó vivir, fue descubrir que los tránsitos de este bello planeta despertaron la imaginación de muchos pioneros, se trate de intrépidos navegantes o de científicos e inventores, y que la energía que unos y otros volcaron en su estudio los llevó a concebir los elementos precursores de la cinematografía. Con este invento concluye entonces una serie de investigaciones científicas –astronómicas en sus inicios– que signó al siglo XIX, y que abrió las puertas a un nuevo arte que se convertiría en el modo de expresión del siglo XX.
|
|
Referencias
European Southern Observatory (ESO)
Le Conservatoire numérique
des Arts & Métiers (CNAM)
Sitio web Sunearth
de la NASA, mantenido por Fred Espenak.
Revista Sky and Telescope, números desde
febrero 2004 a junio 2004.
Flammarion, Camille: Astronomie Populaire,
C. Marpon y E. Flammarion, Paris, 1880.
Sicard, Monique: Passage de Vénus. Le
Revolver photographique de Jules Janssen, Etudes photographiques N* 4 (mayo
1998).